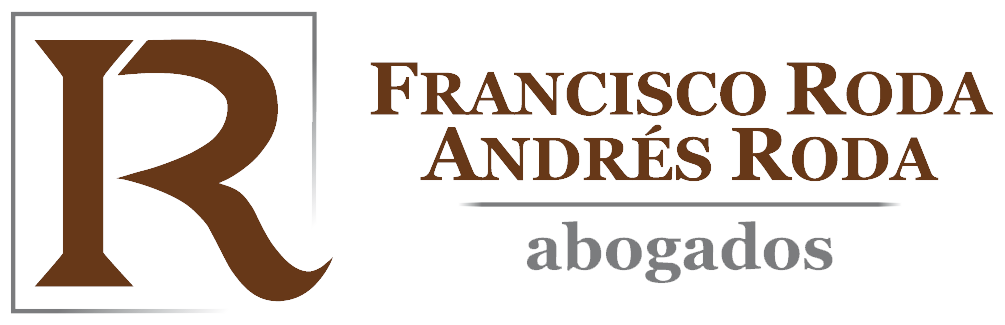En 30 segundos
Seguimos sin recomendar demandar. Todavía, no.
Llevamos desde la primera (y nefasta) sentencia del Supremo en 2017 diciendo a los afectados que mantengan la calma. Y seguimos igual. Esta nueva sentencia vuelve a dar una de cal y otra de arena.
Es momento de esperar. De ver cómo respiran las Audiencias Provinciales y cómo interpretan este último movimiento del Tribunal Supremo, que, en nuestra opinión, vuelve a ignorar el tirón de orejas de Europa.
Analizamos la Sentencia n.º 1590/2025, de 11 de noviembre de 2025 , dictada por el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (Recurso de Casación 4416/2017) . Puedes leer el texto completo de la sentencia aquí.
¿Por qué creemos que incumple la jurisprudencia europea? Porque el Supremo dice que si la información sobre el IRPH estaba en el BOE, el consumidor ya podía buscarla. Pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dicho que el banco tiene que ayudar a encontrarla y, sobre todo, que debe dar la información que la propia ley española obligaba a dar en ese momento (como la evolución pasada).
Las cláusulas que se discutían
En 2007, la afectada firma su hipoteca con la antigua Caja de Ahorros de Vitoria y Álava (Caja Vital, hoy Kutxabank). El primer año, un tipo fijo. A partir del segundo, la “sorpresa”: el tipo de interés se calcularía usando el IRPH Entidades y, si este desaparecía, el IRPH Cajas.
Fue a juicio diciendo lo que dicen miles de afectados: “Oiga, esto no fue transparente”.
Alegaba que no tenía ni idea de cómo se calculaba ese índice. Que el banco se lo impuso en su propio beneficio y que era un índice “oscuro” y “fácilmente manipulable”, que siempre salía mucho más caro que el Euribor. De hecho, en su reclamación inicial la afectada llegó a decir que ella pensaba que le habían puesto un Euribor.
Los argumentos del banco
Kutxabank, como era de esperar, dijo que “nanai”. Que todo fue cristalino.
Su defensa se basó en que:
- Habían informado adecuadamente al cliente.
- La cláusula era clara y precisa.
- El IRPH era (y es) un índice oficial, aprobado por el Banco de España y publicado en el BOE.
- No tenían obligación de ofrecerle otros índices (como el Euribor).
- Y aquí un argumento estrella: que la evolución pasada del IRPH y el Euribor fue similar hasta 2011, así que enseñarle a la afectada un gráfico de los dos años anteriores (como pedía la ley) no habría servido para prever el “hachazo” que vendría después.
La decisión del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo (el Pleno, nada menos) le da la razón a Kutxabank. Anula la sentencia de la Audiencia Provincial (que había dado la razón a D.ª M ) y desestima la demanda original de la afectada. Adiós a la nulidad y adiós a la devolución del dinero.
El Supremo básicamente dice que la cláusula SÍ fue transparente.
¿Por qué? Porque la cláusula, según el TS, era “clara, detallada y extensa”. Y aquí viene lo importante, el Fundamento de Derecho Octavo. El TS dice que la transparencia se cumplió porque en el contrato ponía, literalmente:
“Que ese índice oficial y el sustitutivo- estaba definido en la Circular 5/1994 del Banco de España de 22 de julio de 1994, publicada en el BOE el 3 de agosto siguiente.”
“Que debido a que los tipos de interés variable que se tomaban como referencia se publican en el BOE, dicha publicación accesible era un medio suficiente para que pudieran ser comprobados en cada momento por la parte prestataria…”
Además, le da un “palo” a la afectada, diciendo que como ya tenía otras hipotecas anteriores con Euribor y Mibor , “no le pudo pasar desapercibido que en este caso el índice de referencia era otro”.
En resumen: como el contrato citaba la Circular 5/1994 (la buena, no la 8/1990 que citaban otros) y decía “BOE”, el consumidor medio ya tenía las herramientas para buscarse la vida. Y como el TS dice que la cláusula es transparente, concluye que “no puede” analizar si es abusiva.
Cuándo puede anularse la cláusula
Esta sentencia es una de cal y una de arena. Aunque tumba este caso, el Supremo (en su Fundamento de Derecho Séptimo) deja una lista de “deberes” para los jueces. Para anular la cláusula, un juez debe comprobar:
- Qué ley se aplica: si es la Orden de 1994 (para préstamos anteriores a diciembre de 2007 de menos de 150.253€) o la de 2011.
- Si se aplica la de 1994: había que entregar un folleto informativo con la evolución del índice de los dos años anteriores.
- La mención al “diferencial negativo”: el TJUE le dio mucha importancia a esto (la advertencia del Banco de España de que el IRPH era tan alto que había que restarle un diferencial). El Supremo dice que esta información es “instrumental” para entender la TAE.
- La “trampa” del Supremo: aquí el TS se protege. Dice que si el banco no entregó el folleto, o no habló del diferencial negativo, NO es automáticamente nulo si el banco (como hizo Kutxabank aquí) puso la TAE del primer período fijo O (y esto es clave) si citó la Circular 5/1994.
- El punto débil del banco: si tu hipoteca solo cita la Circular 8/1990 (que era muy común), el Supremo dice que eso “no será suficiente”. Este es un clavo ardiendo al que agarrarse.
La jurisprudencia del TJUE incumplida
Aquí está el meollo. El Supremo dice que sigue al TJUE, pero parece que lee entre líneas lo que le interesa.
El TS se agarra a la reciente Sentencia del TJUE de 12 de diciembre de 2024 (asunto C-300/23). El Supremo dice: “El TJUE dice que si el índice se publica en el BOE, es accesible”.
Pero el TJUE dice bastante más. Dice que esa publicación vale, sí, pero “siempre que, debido a su publicación, esos elementos resulten suficientemente accesibles para un consumidor medio gracias a las indicaciones dadas en tal sentido por este profesional.” (Apartado 1 del fallo de la sentencia del TJUE) .
Y añade la bomba: “En ausencia de esas indicaciones, incumbe al profesional ofrecer directamente una definición completa de ese índice y cualquier otra información pertinente…”.
El Supremo en la sentencia que analizamos (Fundamento Séptimo) básicamente dice que “citar la Circular 5/1994” ya es “indicación suficiente”. Un atajo muy conveniente para el banco.
Pero el incumplimiento más flagrante, en nuestra opinión, es este. El TJUE (C-300/23) termina diciendo:
“En cualquier caso, incumbe al profesional ofrecer al consumidor toda la información que, en virtud de la normativa nacional aplicable en el momento de la celebración del contrato, esté obligado a proporcionar.” (Apartado 1 del fallo) .
¿Y qué obligaba la normativa nacional (la Orden de 1994)? Obligaba a dar un folleto con “su evolución durante, al menos, los dos últimos años naturales, así como el último valor disponible”. El Supremo, en esta sentencia, dice que si el banco no dio ese folleto, “no habrá de ser necesariamente la falta de transparencia” si se suplió por otros medios (como citar la Circular).
Ahí está el choque. El TJUE dice “hay que dar SÍ O SÍ lo que obligaba tu ley nacional” y el TS dice “bueno, si no se lo diste pero le diste otra cosa (la cita a la Circular), me vale”.
Conclusión
Esta sentencia es un jarro de agua fría, sí. Pero no es el final. Es una piedra más en un camino que empezaron Maite Ortiz y José María Erausquin hace más de 12 años.
Desde aquí, todo nuestro ánimo también a los jueces de Primera Instancia y de la Audiencia Provincial que sí están leyendo lo que dice el TJUE y que sí están protegiendo a los afectados. Esta sentencia del Supremo no es el final de la guerra, es solo una batalla perdida.
Como dijo Thomas Edison: “Muchos de los fracasos de la vida son de personas que no se dieron cuenta de lo cerca que estaban del éxito cuando se rindieron”. Rendirse no es una opción.
Si haces clic aquí, puedes leer el caso de UCI; si haces clic aquí, puedes leer nuestro análisis sobre la nota de prensa.